
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua

Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional
Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua
Este número de la revista Tifariti incluye artículos escritos en árabe, español e inglés. Está estructurado en tres secciones: artículos evaluados por pares, ensayos y reseñas de libros. Los artículos incluyen contribuciones tanto de investigadores consolidados en sus ámbitos de especialidad, como de jóvenes académicos que inician su trayectoria investigando temas relacionados con el conflicto del Sáhara Occidental.
Editorial
Peer-reviewed articles
Activism, militancy and politics in the Western Sahara
Media analyses of the Western Sahara conflict: Historical and contemporary cases
Ensayo
Book reviews
Leer más aquí.
La cuarta revista anual de Climática es un número especial con dos portadas y un diseño renovado. Sus 116 páginas incluyen reportajes sobre buenas prácticas e historias de éxito para defender la vida en el planeta. También sobre las distintas estrategias e iniciativas que provocan todo lo contrario, muy habituales en el día a día de gobiernos, empresas y lobbies.
El Magazine incluye historias que van desde España hasta África pasando por Latinoamérica. Ponemos el foco en el greenwashing, en los mercados de carbono y en otras prácticas habituales de los retardistas. Al otro lado de la revista, profundizamos en los litigios climáticos, en casos de éxito y en historia de cooperación y resistencia por un bien común.
Y todo ello te lo contamos de la mano de habituales de Climática como Eduardo Robaina, Azahara Palomeque, Andreu Escrivà, Patricia Simón, Juan F. Samaniego, Carro de combate, Manuel Ligero, Aida Cuenca, Elisenda Pallarés, pero también firmas internacionales como James Dykes, Theresa Leisgang y Marina Sardiña.
Leer más aquí.
Frente al horror organización, belleza y resistencia.
El anuario número 13 en papel tiene vida propia porque no lo hemos pensado nosotras, se ha pensado solo. Es el fruto de un año arrollador que nos asalta de evento histórico en evento histórico. Este anuario es un viaje que por momentos nos vuela la cabeza, pero también nos agita y da esperanza.
Más información aquí.
La vulnérabilité systémique des environnements dans lesquelles évoluent les sociétés est (presque toujours) partagée comme une réalité à l’heure de l’anthropocène. Elle n’obère cependant pas les capacités individuelles et collectives – au sens d’agencéité – à penser des réponses, des adaptations et des transformations souvent contraintes. Dans ce dossier, nous posons comme cadre construit les relations étroites existantes entre savoirs et savoir-faire locaux, pratiques situées et capacité de résilience, loin de ses usages normés dans le champ de l’ingénierie du développement. Les contributions fournies nous invitent, en outre, à reconnaître le potentiel des mobilisations sociales et du droit afin de penser (et matérialiser) cette résilience/gouvernance des communs.
La vulnerabilidad sistémica de los entornos en los que evolucionan las sociedades es (casi siempre) una realidad compartida en la era del antropoceno. Sin embargo, esto no limita las capacidades individuales y colectivas —en el sentido de la capacidad de organización— para pensar en respuestas, adaptaciones y transformaciones, a menudo forzadas. En este dossier, planteamos como marco las estrechas relaciones existentes entre los conocimientos y las habilidades locales, las prácticas situadas y la capacidad de resiliencia, lejos de sus usos normalizados en el campo de la ingeniería del desarrollo. Las contribuciones aportadas nos invitan, además, a reconocer el potencial de las movilizaciones sociales y del derecho para pensar (y materializar) esta resiliencia/gobernanza de los comunes.
Más información aquí.
Articles
-Postcolonial cosmopolitanism: rethinking global politics. André Murgia
-Beasts, savages, barbarians, idolaters, and infidels: racialization in the chronicles of the conquest of the Canary Islands. Roberto Gil Hernández
-Decolonizing education: learning from ancient South Asian pedagogies for human and planetary health. Janaka Jayawickrama & Arnab Chakraborty
-A tale that time forgot: contemporary jungle-adventure cinema, imperial power, and the tourist gaze. Sofie Vermoesen & Lennart Soberon
Book Reviews
Review Essay
Más información aquí.
Dividido en siete bloques temáticos de reportajes, con análisis y entrevistas intercaladas, el Magazine de Climática nº5 se presenta como una pequeña guía de posibles soluciones para continuar hacia adelante. Propuestas desde África, desde Australia, desde Europa o, ahora que celebran la victoria de Mamdani, desde Nueva York.
“¿Para qué va a ir en bici un pájaro si puede volar?”, nos dijo una persona cercana al ver la portada. Y aunque sabemos que tiene razón en la literalidad –un pájaro no puede montar en bici, obviamente– contamos la anécdota porque, sin pretenderlo, llenó aún más de sentido estas páginas: pese a tener soluciones a nuestro alcance, muchas veces no las vemos, porque queremos salidas rápidas, instantáneas, sin esfuerzo. Si no cambiamos la mentalidad, si no cambiamos el chip, seguiremos pensando como siempre, como hace décadas: para qué vamos a ir al trabajo en bici si tenemos el coche en la puerta, para qué vamos a coger un tren si es mucho más rápido pillar un vuelo.
Leer más aquí.
Este número de Ecología Política examina cómo los ejércitos, los paisajes militarizados y la industria armamentística generan destrucción ecológica, refuerzan dinámicas extractivistas y profundizan desigualdades, mientras sus impactos climáticos y ambientales permanecen en gran medida invisibilizados. A partir del concepto de necropolítica, los artículos exploran quiénes —y qué territorios— son considerados prescindibles en nombre de la seguridad, el desarrollo o incluso la sostenibilidad. Mediante estudios de caso históricos y contemporáneos, el dosier aborda la huella ambiental del militarismo, el militarismo verde, las tecnologías militares y digitales, así como las resistencias comunitarias y feministas frente a la militarización de la vida, contribuyendo a imaginar ecologías de esperanza.
Nul ne l’ignore désormais, le second mandat présidentiel de Donald Trump marque une transformation radicale du paysage mondial. Ses décisions controversées et ses déclarations fracassantes redessinent les équilibres géopolitiques, touchant en premier lieu la solidarité internationale et, plus spécifiquement, l’action humanitaire.
Everyone now recognises that Donald Trump’s second presidential term marks a radical transformation of the global arena. His controversial decisions and dramatic announcements are reshaping the balance of geopolitics and impacting, above all, international solidarity and, more specifically, humanitarian action.
Leer más aquí.
Aunque la canción dice que 20 años no es nada, nosotras afirmamos que 25 años de asociación, militancia, pelea por los derechos de todas son muchos, con cantidad de mujeres, amistades, tradiciones culturales, acciones, denuncias, creaciones, conexiones, alianzas, aciertos y errores. En definitiva, un buen recorrido, con sus aciertos y sus aprendizajes.
A los 25 años se les llama las bodas de plata, y es verdad que tras estos 25 años muchas de nosotras lucimos hilos plateados en nuestras cabezas, aunque también hay renovación en la asociación. Por ello, por lo ya realizado y por lo que queda por conseguir, seguiremos activas aprendiendo, denunciando, compartiendo, celebrando y disfrutando. En estos 25 años hemos pasado de enfrentar el racismo y defender la diversidad y la interculturalidad a reconocer la racialización y luchar por la decolonialidad. Hemos pasado de enfrentar las injusticias y las vulneraciones de derechos a seguir defendiendo los derechos y denunciando los privilegios. Y pasamos de trabajar con y para las mujeres a reconocernos como feministas plurales y diversas.
Siempre en compañía, siempre con flexibilidad, siempre con ganas de celebrar, sin saber si cumplimos 25 o 26 años, pero lo que sí tenemos claro es nuestra apuesta por la defensa de los derechos de todas las mujeres en todos los lugares del mundo. Seguiremos luchando hasta que todas seamos libres.
Abestiak 20 urte ez direla ezer esaten badu ere, guk esaten dugu 25 urte elkarte, militantzia eta guztien eskubideen aldeko borrokan asko direla, emakume, lagun, tradizio kultural, ekintza, salaketa, sorkuntza, konexio, aliantza, asmatze eta akats ugarirekin. Azken finean, ibilbide ona, bere asmatze eta ikaskuntzekin.
25 urteei zilarrezko ezteiak deitzen zaie, eta egia da 25 urte hauen ondoren gutako askok zilarrezko hariak badauzkagu gure buruetan, nahiz eta elkartean ere berrikuntza badagoen. Horregatik, egindakoagatik eta lortzeko geratzen denagatik, aktibo jarraituko dugu ikasten, salatzen, partekatzen, ospatzen eta gozatzen. 25 urte hauetan arrazakeriari aurre egin eta aniztasuna eta kulturartekotasuna defendatzetik, arrazakeria aitortu eta dekolonialtasunaren alde borrokatzera pasa gara. Injustiziei eta eskubide urraketei aurre egitetik,eskubideak defendatzen eta pribilegioak salatzen jarraitzera pasatu gara. Eta emakumeekin eta emakumeentzat lan egitetik, feminista pluralak eta askotarikoak garela aitortzera igaro gara.
Beti lagunartean, beti malgutasunez, beti ospatzeko gogoz, 25 edo 26 urte betetzen ditugun jakin gabe, baina argi duguna da munduko leku guztietan emakume guztien eskubideak defendatzearen alde egiten dugun apustua. Denok aske izan arte borrokan jarraituko dugu.
Más información aquí.
La gestion de l’environnement est politique du fait des obligations de partager des ressources limitées, et de l’enjeu de leur préservation. Ce numéro documente les luttes ou les accommodements qui en résultent, des joutes interétatiques autour des barrages sur le Nil aux coopérations sur l’eau qui constituent un maillage entre administrations nationales en Afrique australe, ou aux stratégies des citoyens face aux aléas hydriques à la frontière entre le Tchad et le Cameroun. Les questions environnementales renouvellent aussi les imaginaires des territoires : les côtes dakaroises érigées en sites de loisirs renvoient à une «nature» mythifiée, et la peur des pénuries d’eau peut causer des conflits armés dans la Corne. Les questions liées à l’accès aux ressources naturelles façonnent les sujets politiques, à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Les questions écologiques sont aussi objets de mobilisations, pour les femmes dans les zones rurales du Sénégal comme autour de la gestion des déchets dans les mines d’Afrique du Sud. Ce varia rappelle que le prisme environnemental est au cœur des questions politiques actuelles en Afrique, par le haut comme par le bas.
Más información aquí.
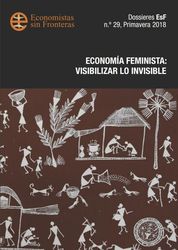
|
Economistas sin Fronteras (EsF) es una organización independiente, aconfesional y apartidista, promovida por economistas y que integra a personas solidarias de toda condición Es una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) que desde su creación trabaja sobre un área concreta de la realidad: la economía, y sus relaciones con la pobreza y las desigualdades. El Dossier es monográfico y de acceso libre Última entregaLa Economía Fundamental: contribuyendo al bienestar de la ciudadanía
Como dice la OCDE, «el crecimiento medido como producción y consumo nos está costando muy caro». El PIB no es el único indicador de progreso económico, porque no nos deja ver los problemas que han experimentado todos los países de la OCDE. Un crecimiento incluyente se basa en establecer como parámetro fundamental el bienestar de las personas en términos de ingresos disponibles, de acceso a la educación, la salud, las infraestructuras, la certidumbre en el trabajo o el empleo de calidad, entre otras variables. Como dice el premio Nobel de Economía de 2001, Joseph E. Stiglitz, «si medimos lo incorrecto, haremos lo incorrecto». |
Una vez más, la primavera nos recibió con las ya tradicionales jornadas «Otra economía está en marcha», en las que cada año reflexionamos colecti- vamente sobre el modelo económico que aspiramos a construir. En ediciones anteriores, hemos debatido sobre la necesidad de cambiar las finanzas, el comer- cio, la fiscalidad o la enseñanza de la economía; sobre la importancia de construir, juntas, formas alternativas de hacer economía. También sobre la necesidad de cambiar las políticas económicas, por- que queremos (y necesitamos) unas políticas econó- micas que pongan la sostenibilidad de la vida en el centro. Para ello, es necesario comprender los rasgos fundamentales, las dinámicas y procesos de expul- sión que configuran el orden económico y social actual y que determinan y condicionan no solo las políticas que son posibles, sino también el tipo de sociedad que queremos y podemos ser.
La Economía Feminista, una corriente de pensamiento crítico en construcción que bebe de la academia, pero también de los movimientos sociales, lleva años po- niendo sobre la mesa muchas de las cuestiones sobre las que se está empezando a hablar. El artículo de Amaia Pérez Orozco y Astrid Agenjo Calderón in- troduce en esa otra manera de mirar que aporta la Economía Feminista, en algunos aportes conceptuales y metodológicos que después se desarrollarán en parte en otros artículos del presente dossier. De manera clara explican, entre otras cosas, cómo la economía es más que mercado, que el género sí importa, que el sistema en el que vivimos es heteropatriarcal y que no es posible lograr la igualdad sin poner patas arriba el sistema económico.
La hegemonía del PIB es reflejo de que el crecimiento económico es el objetivo prioritario de nuestras sociedades y economías y lo que determina en gran medida las principales decisiones políticas. Frente a esto, cobran especial relevancia y urgencia preguntas como las que nos plantea Julia Steinberger en el primero de los artículos del dossier, ¿de qué dependemos?, ¿qué es lo que nos hace bien, lo que nos permite vivir una vida buena y saludable?, es decir, ¿qué economía necesitamos para, como defiende la economía feminista, tener vidas que merezcan la alegría de ser vividas?
La pandemia está afectando gravemente a una economía que estaba en un proceso de recuperación lento, inestable y con gran desigualdad. España ha vuelto a ser una de las víctimas que salen peor paradas, de manera que la OCDE ha pronosticado para ella la caída mayor del PIB en 2020 de todas las economías que son miembros de esta organización. La razón de por qué la economía española está sufriendo tanto en las dos crisis se debe al modelo de crecimiento que se ha impuesto en las últimas décadas. Aunque muchos de los problemas vienen de más lejos. Uno de los problemas más importantes se debe a las debilidades de la industria y a la insuficiente inversión en I+D
Consignar que la economía actual, tanto en los diferentes países como a escala mundial, está intensamente oligopolizada es una simple obviedad. Una obviedad que refleja un fenómeno patente desde hace mucho y acelerado desde finales de la década de 1970, de la mano, en buena medida, de las políticas neoliberales. Es difícil encontrar un sector económico que no tenga un elevado grado de concentración, en el que no dominen abrumadoramente pocos grupos empresariales, que disponen así de un poder de mercado determinante.
Está en riesgo la salud de la humanidad y, por lo tanto, la calidad de vida que se alcanzó con la industrialización. Para revertir esta situación, existe un sistema económico circular, que sustituiría al actual sistema lineal, principal culpable de esta aceleración en la degradación del planeta. En este sistema, se sustituye el «producir, usar y tirar» por «reducir, reusar y reciclar».
Entender el cambio demográfico es situarlo en relación con las condiciones históricas de la continuidad social. La problemática demográfica actual y, sobre todo, sus lecturas ideologizadas y su instrumentalización pueden afectar a la cohesión social, pilar básico de la continuidad social.
La Comisión de la Unión Europea, en su comunicación de marzo de 2006 «Implementando una alianza para el crecimiento y el empleo: haciendo una Europa líder en la excelencia en Responsabilidad Social Corporativa», dice que la responsabilidad social empresarial o corporativa (RSE o RSC) es un concepto por el que las empresas deciden ir más allá de los requerimientos mínimos legales y las obligaciones contractuales con el fin de tener en cuenta las necesidades sociales. Añade que a través de la RSE las empresas de todos los tamaños, en cooperación con sus partícipes y grupos de interés, pueden ayudar a reconciliar las aspiraciones económicas, sociales y medioambientales del conjunto de los grupos de interés.
En el presente dossier ofrecemos un panorama distinto al que va construyéndose como hegemó- nico en relación a la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. No en vano, partimos de que la Agenda, aprobada en la Asamblea General de Nacio- nes Unidas hace cuatro años, debe ser considerada más como un territorio para la disputa política y del pensamiento que como un plan de acción plagado de soluciones para los principales desafíos del tiempo que vivimos. Disputa que no se resume en la con- frontación de posiciones previamente prefijadas, sino que se expresa en la necesidad de comprender cabal- mente las formidables dimensiones de las transfor- maciones que nuestro mundo necesita con urgencia, y cuáles son, en consecuencia, las condiciones de posibilidad para dichas transformaciones.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apro- bados en septiembre de 2015 por la Asamblea Ge- neral de Naciones Unidas, representa una ambiciosa agenda (Agenda 2030) de la comunidad internacio- nal para hacer frente a los numerosos desafíos a los que la humanidad se enfrenta, tanto en los países en desarrollo como en países desarrollados. El objetivo número 2 de los ODS es «Erradicar el hambre en el mundo». Existe la opinión generalizada de que la prevalencia del hambre en el mundo —821 millones de personas en 2017 según estimaciones de FAO— es una lacra social que revela una falta de ética en los gobernantes y de que es muy difícil de entender que en una sociedad tan avanzada, con tanto conocimien- to y medios tecnológicos, aún haya tanta gente en el mundo que pase hambre, e incluso que se muera de hambre. Pero, en realidad, el objetivo de erradicar el hambre en el mundo es un objetivo complejo, puesto que el logro de una seguridad alimentaria plena requiere incidir en numerosos aspectos. No es por casualidad que en el Panel de altos expertos del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, residen- ciado en FAO, haya científicos de ramas tan diversas: agrónomos, biólogos, bioquímicos, físicos, juristas, economistas, sociólogos, meteorólogos, edafólogos, nutricionistas, ingenieros y politólogos.
El ejercicio ininterrumpido de la democracia en nues- tro país en los últimos cuarenta años, desde la apro- bación de la Constitución en 1978, ha significado un paso importante en la modernización de España. Sin embargo, el impulso democrático de la transición se ha encallado en un aspecto muy relevante para la mejora del bienestar de la mayoría de la población: la democratización de las empresas. Hay que recordar que el artículo 129.2 de nuestra Constitución dice que «Los poderes públicos (...) establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propie- dad de los medios de producción».
Los últimos dos congresos de Econo- mía Solidaria, sumados a los Encuentros C2C de in- tercambio entre profesionales, activistas y organizaciones que desarrollan actividades de pro- moción y acompañamiento de iniciativas de Economía Social y Solidaria, nos han permitido ir asentando una reflexión necesaria sobre el impacto buscado y el alcance de los recursos que gestionamos. Este dossier pretende reunir gran parte de estas reflexiones y del conocimiento colectivo acumulado en estos encuen- tros periódicos.
Vivimos un momento de crisis civilizatoria. En el ámbito socio-económico, nos enfrentamos a un deterioro generalizado de las condiciones de vida de una gran mayoría social. Nos encontrarnos también ante una profunda crisis de representación política, de la que el auge de la extrema derecha, la llegada de Trump al poder o el Brexit son solo algunas de sus manifestaciones más recientes. Y todo ello en un con- texto de colapso ecológico que se antoja ya inevita- ble
Los intermediarios financieros juegan un papel de- terminante en el desarrollo económico y social de los países y en que dicho desarrollo sea más o menos sostenible y con menor o mayor cohesión social. Son quienes deciden qué financiar, a quién, cuánto y en qué condiciones (plazo y precio). Su función econó- mica no es neutral, y de ello hemos sido testigos por los efectos que la crisis del sector ha tenido en el resto de la economía mundial.
La literatura sobre el carácter del fenómeno que ha dado en llamarse globalización es ya inabarcable. En este número de Dossieres EsF no se pretende, por ello, tanto una nueva vuelta de tuerca para profundizar en su significado general como tratar de bucear en uno de sus aspectos más problemáticos y esenciales: sopesar si se está dirigiendo y gobernando de algún modo y, si así fuera, delimitar los agentes que pueden estar haciéndolo —o pretendiéndolo hacer—.
El 22º Dossier EsF recoge una serie de artículos de algunos de los ponentes que acudieron a la III edición de las jornadas “Otra Economía Está En Marcha” que, organizadas por Economistas sin Fronteras con la colaboración de Medialab-Prado, se celebraron los días 8 y 9 de abril de 2016 en Madrid.
En la construcción de iniciativas de desarrollo (local) bajo los parámetros de un sistema alternativo social y solidario, la inclusión de la pers- pectiva de género es fundamental, analizando para ello el papel de la mujer en la sociedad y en el terri- torio, reconociendo las diferencias de roles y la si- tuación desigualitaria desde la que parten en cualquier ámbito de análisis (económico, social, cultural y am- biental).
El concepto de Buen Vivir (suma qamaña en vocabulario aymara bolivariano y sumak kawsay en quechua ecuatoriano) irrumpió con fuerza en la arena política y académica internacional. Su incorporación en los debates constituyentes de Bolivia y Ecuador y posteriormente en las constituciones de ambos países (Bolivia, 2009; Ecuador, 2008) supuso el punto de partida de una intensa literatura que ha girado en torno a sus significados, sus prácticas y sus influencias. Si bien son numerosas las publicaciones científicas sobre la temática, las discusiones no han trascendido aún lo suficiente al “gran público”, al menos más allá de la órbita latinoamericana.
Seguramente, uno de los mayores éxitos de la ideología dominante haya sido la aceptación social, como lógica, de la separación de las discusiones según una determinada, pero nunca definida, fragmentación de los conocimientos, evitando la inclusión de las reflexiones sobre la tecnología en los debates sociales y viceversa, la contribución de las formas de organización social en el devenir de los conocimientos tecnológicos; sin embargo, hoy día se acepta e incluso se reclama la recuperación de la reflexión conjunta entre ambos campos.
Este nuevo dossier, que ha sido coordinado por Jesús Ruiz-Huerta (catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los mayores expertos del país en esta temática), se centra en las cuatro figuras impositivas más importantes del sistema fiscal español y dedica una mirada adicional a los problemas de fraude y paraísos fiscales.
El decimoquinto número de los Dossieres EsF parte de la preocupación de que la actual enseñanza de la Economía, bajo el monopolio del pensamiento único neoliberal, está suponiendo un empobrecimiento de esta disciplina que acarrea graves consecuencias para la sociedad en que vivimos. La falta de diversidad intelectual, el aislamiento de otras ciencias sociales y de referencias históricas y su obsesión con la cuantificación suponen un enorme déficit formativo.
Sin embargo, la compleja realidad económica que caracteriza nuestro mundo exige profesionales de la Economía que comprendan el funcionamiento real de nuestra sociedad y su interacción con el entorno, para poder afrontar los innumerables retos a los que nos enfrentamos.
El texto trata de poner al alcance de los economistas interesados y de la ciudadanía en general el debate que a partir de las movilizaciones indignadas (pero lógicamente arrancando de mucho antes) ha emergido sobre el procomún y los bienes comunes como formas de construir la posibilidad de estilos de vida y de gestión de los recursos humanos y naturales que no están directamente ligados a la ley del valor mercantil, pero tampoco a las formas burocráticas de los bienes públicos estatales.
La III Conferencia Internacional financiación del Desarrollo (Abdis Abeba) después de las celebradas en Monterrey (2001) y Doha (2008). La relevancia de esta cita es grande, por cuanto se trata de lograr acuerdos que garanticen que se van movilizar los recursos financieros y los medios de apoyo que se requieren para hacer realidad la Agenda de Desarrollo post-2015. A su vez, esta Agenda, aunque en un estado muy avanzado de diseño, habrá de ser acordada en septiembre de este año, en Naciones Unidas.
El 18º Dossier EsF ofrece algunas de las ponencias expuestas en las II Jornadas “Otra Economía Está En Marcha” que, organizadas por Economistas sin Fronteras con la colaboración de la Plataforma 2015 y más, tuvieron lugar los días 12 y 13 de diciembre de 2014 en Madrid.
Buena parte de los problemas sociales tienen su origen en la desigualdad, en el injusto reparto de los recursos. La crisis y las políticas que con su pretexto se están aplicando agravan año a año la situación. Por ello, hemos de volver sobre el tema, reflexionar sobre las nuevas formas de exclusión que estamos observando y profundizar en algunas medidas paliativas que se debaten.
El nuevo número de los Dossieres EsF está dedicado íntegramente a la memoria de José Luis Sampedro, al cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento (abril de 2013).
El dossier ha sido coordinado por José Manuel García de la Cruz (Universidad Autónoma de Madrid) y José Ángel Moreno (Economistas sin Fronteras), ambos miembros del Consejo Editor de Dossieres EsF
Cada día que pasa queda uno menos para llegar a 2015, cuando oficialmente habrá que evaluar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, y sin embargo son muchos los problemas que se acumulan sin que se haya podido confirmar ninguna de la mejores expectativas sobre el logro de alguno de los ocho objetivos y menos todavía del primero y, quizá más urgente y universal: erradicar la extrema pobreza y el hambre.
Desde sus orígenes, el concepto de responsabilidad social corporativa o empresarial (RSC/RSE) ha sido objeto de intensa controversia. Más aún, es un campo en el que -cada día más- el consenso parece imposible: un campo de batalla en el que se enfren- tan perspectivas muy diferentes de lo que debe ser la RSC y, en consecuencia, de cómo deben ser y comportarse las empresas. Muy especialmente, en lo que se refiere a las grandes empresas (que son también las más concernidas por las demandas de responsabilidad social).
Este número de Dossieres EsF, Economistas sin Fronteras ha querido sumarse a este debate con la finalidad esencial de recordar que hay otras formas de «hacer economía», exponiendo planteamientos teóricos y experiencias prácticas que demuestran que sí son posibles los enfoques alternativos: que, de hecho, ya existe una economía real que está rompiendo los clichés impuestos por el pensamiento único mediante la puesta en práctica de otros valores, como la primacía del bien común sobre los intereses individuales, la participación y la colaboración entre las personas, la sostenibilidad medioambiental, el ecofeminismo, el cooperativismo, el decrecimiento… En definitiva, nuevas formas de entender la economía, pero también la vida.
Se llama economía en colaboración a un nuevo modelo de intercambio económico que se basa en tres principios fundamentales: interacción entre productor y consumidor, que mantienen un diálogo continuo, conexión entre pares, gracias a las tecno- logías, especialmente digitales, y la colaboración1. Las dimensiones de este modelo se extienden tanto a la producción (por ejemplo, crowdsourcing, pla- taformas de innovación colectiva, open software, contenidos generados por usuarios, coworking), la financiación (iniciativas de crowdfunding) y al con- sumo. La revista FORBES estimaba en 2013 que la economía de colaboración crece a una tasa del 25% anualmente, para alcanzar, se prevé, los 3,5 billones de dólares solo en EEUU.
El propósito de este dossier “a mitad del camino” es doble: por un lado, dar a conocer, con diferentes acentos y perspectivas, el conjunto de reflexiones que se están produciendo en torno a la configuración de la nueva agenda que suelen ser observadas “de lejos” por la mayoría de la gente; y por otro lado, ge- nerar argumentos favorables a la incorporación de ciertas cuestiones en el corazón de la nueva agenda. A partir de ahora comienza el diálogo interguber- namental, por lo que una ciudadanía con más co- nocimiento y con capacidad de reclamar enfoques, visiones y propuestas concretas es fundamental para presionar a los gobiernos hacia acuerdos más ambi- ciosos.
Hablar de alimentación es siempre un asunto com- plicado. Para unos, alimentarse significa una nece- sidad, para otros, una justificación para actividades lúdicas y para una inmensa parte de la humanidad, una preocupación. En algunos casos, se habla de alimentación y enfermedades, en otras ocasiones, de la estética de la presencia personal y, en muchas otras, para referirse a las atenciones recibidas en una visita de cortesía, reunión social o celebración. En todas estas ocasiones, la palabra alimentación re- sulta sinónima de comer. Comer bien o mal, mucho o poco, a gusto o a disgusto. Curiosamente, no se emplea el término desalimentación, como tampoco incomer, por ejemplo. Si no se está alimentado es porque no se come o, al menos, no lo necesario, y, por lo tanto, se está ante la desnutrición e, incluso, el hambre. Y ésta no permite demasiada espera para su superación.
Al agotarse la ola expansiva del crecimiento econó- mico, en la que se produjo un importante aumento en el PIB y en el empleo sin que se produjera reducción de la desigualdad, y en la que el crecimiento del em- pleo coexistía con altos niveles de vulnerabilidad y precariedad, se ha producido una transformación de la precariedad en empobrecimiento en un porcentaje importante. Se ha producido un importante cambio en cuanto a la magnitud de los problemas, pues la caída de la actividad económica y el empleo ha dado lugar a resultados que no por conocidos son menos alarmantes. Ahora bien, junto con el aumento del empobrecimiento social, se ha producido un hecho que debe ser destacado por significativo de un cam- bio de mayor profundidad, y es el incremento de la desigualdad, medida como distancia entre los más ricos y los más pobres. De modo que este aumento en la distancia social tiene en su anverso el que los mayores costes han recaído en la población con me- nos recursos.
Esta pregunta suele ser “la” pregunta que general- mente se plantea cuando se presenta la banca ética a alguien que no oyó hablar del proyecto. ¿Cómo se pueden unir estos dos conceptos: banca y ética? Incluso, a veces, se interpreta como una forma de utopía alejada de la realidad. Posiblemente, haya una pluralidad de razones que justifican esta desa- gregación, alejando la ética a lugares distantes del comportamiento financiero; pero casi todas estas razones suelen basarse en análisis y experiencias (personales o colectivas) de sumisión del interés de las personas al de los poderosos grupos económicos.
Seis economistas solventes y con planteamientos no necesariamente coincidentes, a los que hemos pe- dido que traten de concretar de forma breve (como son siempre los artículos de esta publicación) si creen que hay alternativas frente a la política econó- mica que se está aplicando en nuestro país y, si así lo creen, que expongan las líneas de actuación que les parecen esenciales.
Un nuevo cambio de rumbo han tomado los movi- mientos cívicos y sociales en estos últimos tiem- pos: los devastadores efectos sobre las condiciones laborales y los proyectos de vida -especialmente juveniles- que ha supuesto la última crisis financiera han producido cambios significativos en las expre- siones del conflicto social contemporáneo, así como novedades en las formas de movilización social. Pero, al fin y al cabo, estos movimientos expresan un conjunto de costes añadidos y acumulados en un larguísimo ciclo de desregulación de los mercados de trabajo que han supuesto la progresiva pérdida de autonomía y seguridad de todas las generacio- nes, así como un impresionante incremento de la vulnerabilidad en las condiciones socioeconómicas de transición a la vida adulta e independiente de los grupos de edad más jóvenes.
En el 2009 muchas voces promulgaban a los cuatro vientos que la crisis financiera y económica ya había tocado fondo y que pronto se iniciaría un lento y doloroso proceso de recuperación. Pero la realidad se ha mostrado muy distinta, ya que tanto la crisis financiera como la económica se han agudizado y la crisis de la deuda ha azotado sin piedad a los países europeos de la periferia, hasta el punto de poner en jaque a la moneda única y a la mismísima Unión Europea.
Desde que se anunció la crisis financiera de las economías más desarrolladas, la inquietud sobre la cooperación al desarrollo no ha cesado. Si en los años de crecimiento económico el grado de cumplimiento de los objetivos internacionales era claramente insatisfactorio, en una situación de crisis -se pensaba- era esperable que la situación empeorara. Sin embargo, no ha sido así.
La celebración de la V Cumbre del Microcrédito (Valladolid, 14-17 de noviembre de 2011) brinda un buen pretexto para reflexionar sobre la actividad microfinanciera. Una actividad que surge en la década de 1970 con la pretensión de ayudar a personas pobres del mundo pobre (excluidas de la banca convencional) a mejorar paulatinamente sus condiciones de vida a través del acceso a productos financieros específicos y en muy pequeña cuantía: fundamentalmente, pequeños créditos destinados a actividades productivas (microcréditos).
Este segundo Dossier EsF se dedica a un tema central en el paradigma económico actual: el consumo. Todo el modelo económico, y por ende, el político se construye sobre el consumo, antes que sobre la producción. O más bien, se asume que la producción sigue al consumo: que las empresas producen lo que los consumidores demandan. Más aún, la sociedad postmoderna también se construye a través de las prácticas de consumo. Para conseguir un cambio en el modelo parece fundamental, pues, reflexionar sobre el consumo.